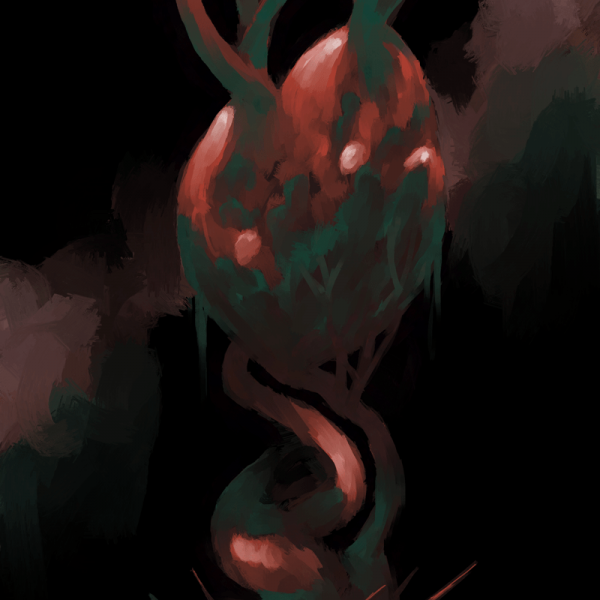La abuela… Cuando tenía cuatro meses de nacida, dice, se le cayó al bisabuelo y se rompió un dedo del pie (dice que fue el chiquito, pero nunca le he encontrado la marca). Luego, a los dos años, mordió al gato y el gato la mordió a ella y de un zarpazo le desgarró el lóbulo izquierdo; usa aretes, sí, pero tiene las perforaciones a media oreja.
Esos dos buenos signos marcan su vida: tiene tantos huesos fracturados que no sabemos si la sordera es porque también se reventó el tímpano; la piel está ajada de sol y cortadas y tristezas, y donde no hay una cicatriz brilla una ampolla a punto de reventar.
Las tías dicen que está materialmente deshecha, que si el fémur de titanio, que las tres costillas reconstruidas, que el brazo que soldó medio chueco y los cuatro clavos, que la prótesis en el cráneo y esos dientes atornillados (y rotos otra vez). Y su vecina, doña Minerva, no entiende cómo es que todavía puede abrir la boca después de que le estallara el calentador en la cara la semana pasada. Lo cierto es que tantas cicatrices parecieran haberle engrosado la piel y el mundo le entra por los ojos: apenas ve los primeros rayos de sol y la viejita ya está cocinando o corriendo o dándole de comer a los conejos, o partiendo en otro viaje inhóspito que le convide otra historia —aterradora las más de las veces— y otra marca. Si al menos coleccionara tatuajes…
Pero mírala hacer camino a la cocina a saltitos, con su tocado de amapolas y la cara seca y los ojos chispeantes. Ya la ve uno sirviendo el desayuno y avisar que va por unas hojitas de albahaca al patio para desaparecer tres días; y ahí regresa con una flor de ajo prendida de la oreja y el brazo en cabestrillo, con la mirada sonriente y energía para semanas.
—Es que niña: una nunca estuvo hecha para tan poca casa. Y el cuerpo será compacto, pero ya ves cómo lo hice crecer.