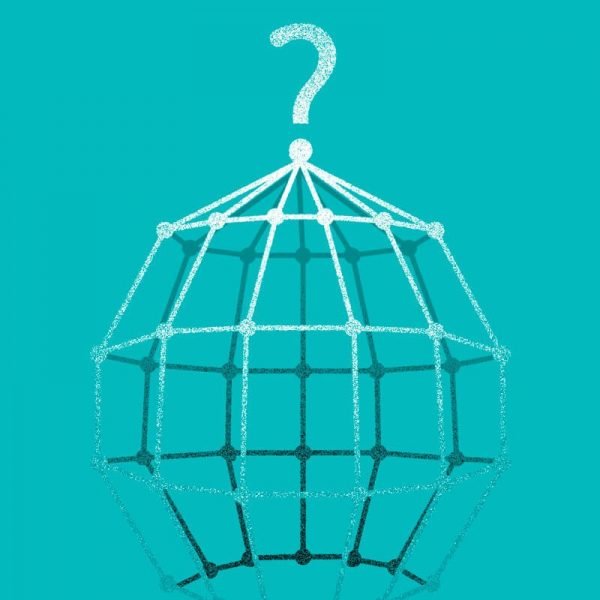Cipriano baja hacia El Mastranto montado en su yegua. Sabe que en ese momento Fabián pastorea a las cabras y lo imagina arrastrando el pie izquierdo sobre la tierra.
Mientras amarra a la rosilla, Fabián aparece. Fabián, dice Cipriano. Segundos después y detrás del sonido opaco que genera el pie rengo, se escucha: apá. Y juntos enfilan hacia la casa.
Cuando Cipriano sumerge la cuchara en el caldo, piensa en su hijo. Sabe que la malformación de la pierna se debe a la polio. También sabe que detrás de sus ojos brillosos y grises se esconde una persona activa a quien no conoce y a la que no sabría cómo llamar, pero que es una buena persona. Al contrario, Fabián ignora que tras el gesto tozudo de su padre, detrás de sus labios seniles y silenciosos, a la altura de los pliegues de la frente pero en la parte posterior de la cabeza, se esconde una marca. Es una zona lampiña de piel cuya forma, más abultada en el centro, presenta un aspecto rosáceo. Fabián desconoce su existencia porque nunca la ha visto. De igual modo no es allí donde reside su valor sino en su impronta, pues constata el incidente que ni siquiera Cipriano se atreve a recordar.
Al anochecer, el chirreo de las cigarras y el cloqueo de las aves de corral aumenta. El burro también rebuzna y su pollino lo imita sin saber muy bien por qué. En cambio, la yegua permanece inmóvil excepto por el ir y venir de sus ojos y por una lágrima que se abulta en el párpado inferior sin terminar por fin de derramarse.