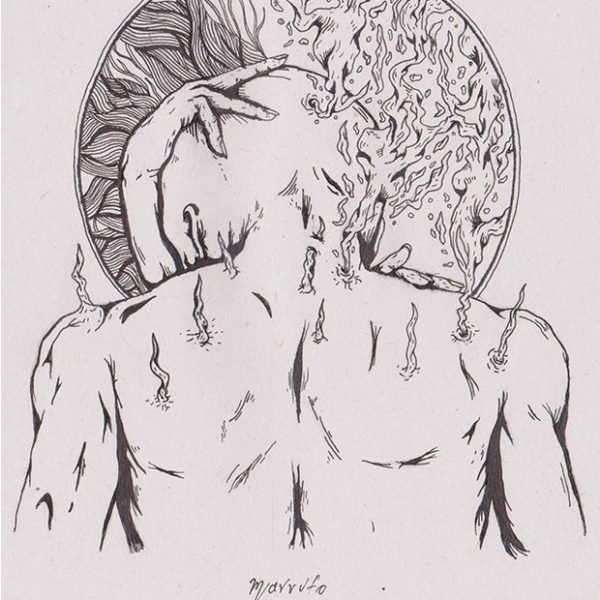Lissette no tenía cabida en aquél grupo. Siempre fue considerada una hormiga rara entre todas las hormigas. Salía temprano como todas las demás, trabajaba al unísono del grupo, pero se reusaba a acarrear cualquier cosa. Apenas se descuidaban, se encaminaba hacia las flores, trepaba una, diez, cien y más veces por los tallos hasta los pétalos y escogía los granos de polen más gordos. Nada de pajitas ni desperdicios. A veces se detenía en las puntas más altas de los pastos y pasaba horas mirando hacia el horizonte hasta que el sol se ocultaba, luego bajaba y, con sus patitas y antenas, creaba paisajes en la arena y escribía versos. Después los borraba para que no se dieran cuenta y terminaran castigándola.
El gremio de hormigas se cansó de semejante conducta y fue echada de la comunidad. Lissette se marchó con sus ojillos llenos de lágrimas. Tuvo la suerte de encontrar un hormiguero abandonado y se dedicó a su recolección favorita y, ya sin temor, a sus dibujos y versos en la arena y a su arrobada contemplación de los crepúsculos.
El tiempo pasó y Lissette envejeció. No pasaba hambre porque tenía suficiente polen para alimentarse, pero apenas podía trabajar ya. Una tarde quedó muerta, con una leve sonrisa en su diminuto rostro, sobre el último de sus versos escrito en la arena. La flor más cercana se dobló hasta ella para acariciarla al mismo tiempo que un rayo de sol. Su último verso, poco a poco, fue borrado por la brisa vespertina hasta la última de sus letras.