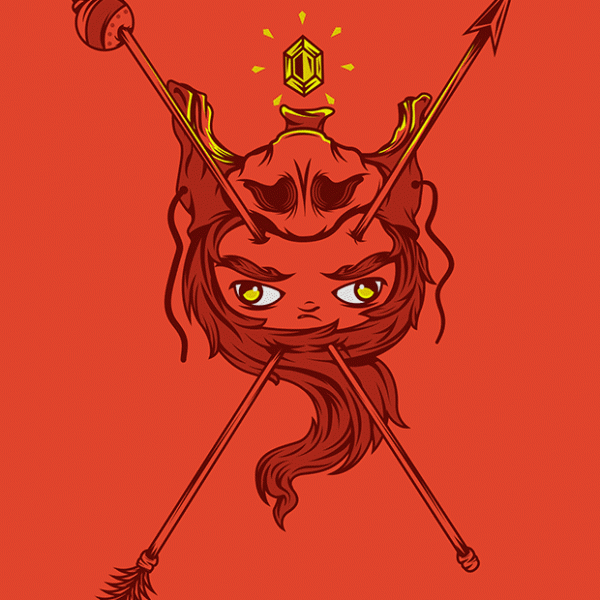Vos te quedaste callada, igual que hacen las personas cuando entran al ascensor lleno de espejos y nadie sabe para dónde dirigir la respiración y uno voltea al techo tratando de evadir las miradas y te encuentras con la sorpresa de que también arriba hay un espejo que te observa y que apunta a todos los escotes de las descuidadas damas.
Esos momentos eternos que duran apenas unos cuantos segundos… ¿qué digo unos cuantos?, unos cientos de segundos que se convierten en metros.
Tu silencio era el equivalente a marcar el botón 23 y daba tiempo suficiente para imaginar el historial de vida de cada uno de los incómodos presentes, de pensar en sus problemas, en sus fobias y fetiches y todo lo que pudiera provocar un oportuno estornudo que hiciera más rápido el ascenso.
Pero tú continuabas sin decirme nada y esos personajes volvían a tomar forma, algunos con la mirada extraviada en el suelo, otros intentando la sonrisa falsa y otros respirándote encima del hombro, oliéndote hasta la conciencia.
Así de incómoda resultaba la ausencia de tus palabras. Y los numeritos iluminándose uno por uno, como segunderos, como granos de reloj de arena, dieron pauta para que una ráfaga de imágenes invadiera mi mente. Conforme subíamos, los números se convertían en retratos del pasado: el recuerdo del primer beso, el primer enojo, tus labios a media noche, tus uñas enterradas en mi espalda, tus sudores y caricias, tus bailes y salivas, las playas que hicimos nuestras y el bronceador escurriendo por tu cuerpo, las piedras de río y los baños de luna llena, las melodías de Tío Pepe a las 2 de la mañana, las cascadas en Xilitla, las mariposas del bosque, las ballenas en Vallarta y las olas en Oaxaca, ¿te acuerdas? ¡Contesta! ¿Por qué no hablas?
¡Ah!, esa gracia de ascensor, cuando la luz se va y todos callan, y el tiempo se detiene y no se escucha más que el tic-tac de los relojes… y tu respiración… y la mía… y la de todos los incómodos presentes.