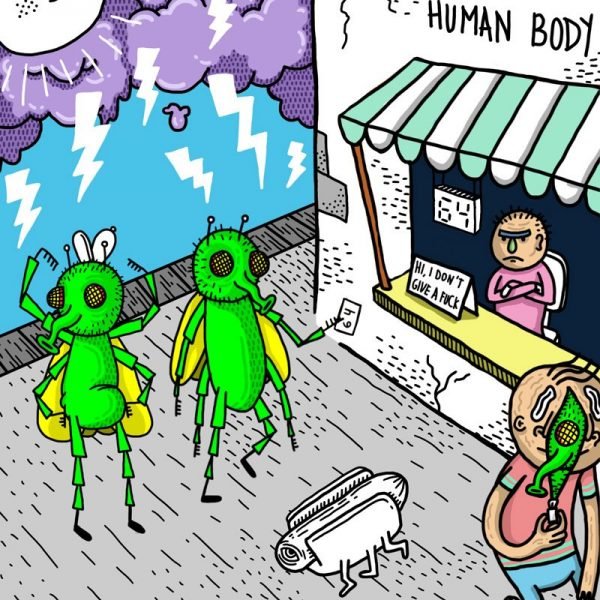Cano siempre fue un niño ensimismado y cabizbajo. Eran contadas las ocasiones en que salía a jugar con nosotros, eso es cierto. No pateaba el bote, ni se escondía. Jamás trató de atrapar un balón ni corrió al touchdown. Ni policía ni ladrón, Cano permanecía inmóvil en la calle mirándose los pies hasta que era hora de regresar a casa.
De la nada, un día Cano nos pareció mucho más alto. Al día siguiente, parecía haber crecido otro tanto, además de haberse ensanchado. Pasadas un par de semanas ya nos doblaba la estatura y con trabajos cabía por la puerta de su casa. Era un niño -habremos tenido siete u ocho años entonces-, pero en breve llegó a medir más de dos metros y no pasó mucho tiempo antes de que desapareciera de las calles. Nadie preguntó por él ni fue a buscarlo a su casa, pero suponíamos cosas. Imaginábamos que había huido, y le pusimos sobrenombres: El Gigante, El Inflable, Gorila Cano. Una ocasión lo vi sobre su azotea, tratando de espiarnos, pero le era imposible pasar desapercibido.
Pobre, no vivió para ver el siguiente año. Su madre nos invitó al funeral y al entierro. Un corazón solo no podía irrigar por completo el inmenso cuerpo del Gorila Cano. Era tan grande que la señora lo había enterrado más al fondo de lo normal temiendo que siguiera creciendo.
Han pasado muchos años desde nuestra infancia, pero en ocasiones me junto con los demás y lo recordamos. Caminamos por el cementerio henchido buscando su tumba y hablamos de él, pero ahora le llamamos el Monte, El Monte Cano.