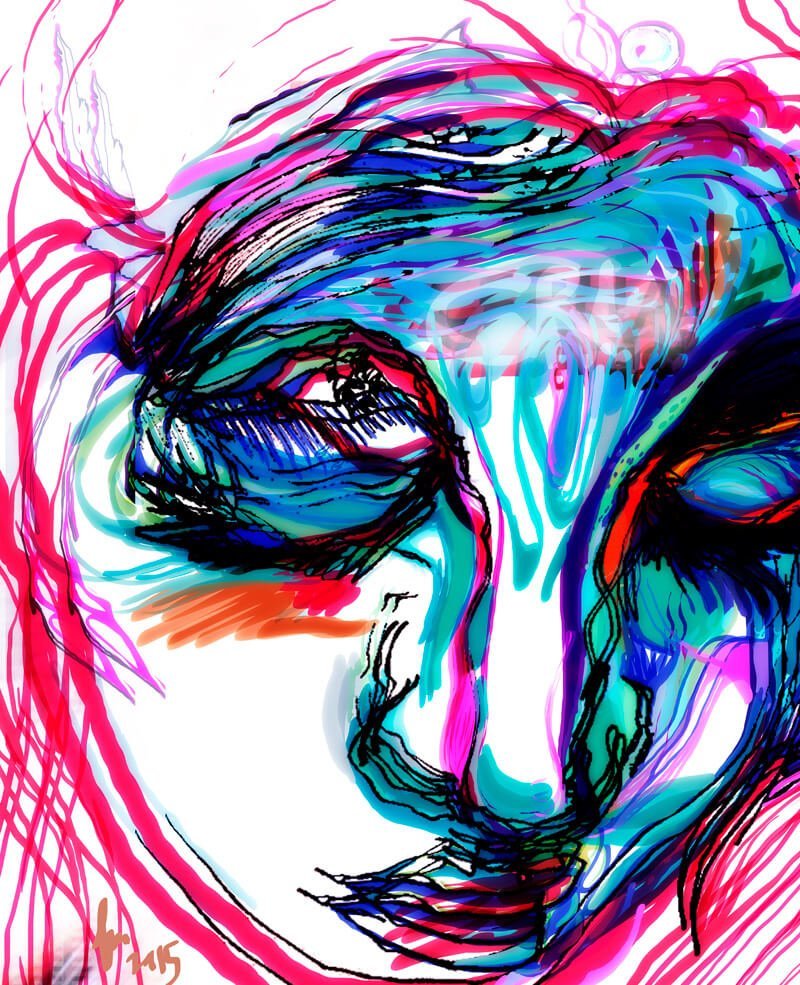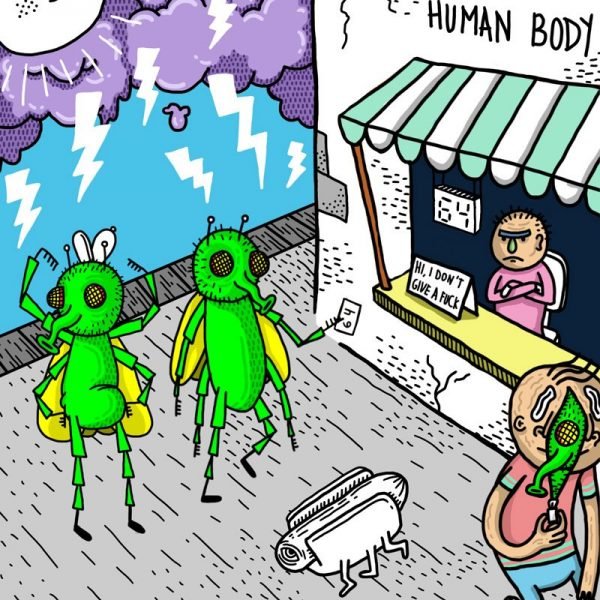Luciano falleció una tarde cualquiera, durante la celebración de su cumpleaños treinta y seis, llevándose consigo a la mayoría de la población de aquella hermosa ciudad. Con todos sus músculos contrayéndose en espasmos, cayó sobre la comida, acompañado de temblores y mareos, mientras apretaba su pecho robusto con ambas manos. Con la quijada endurecida y los ojos bien abiertos. Con la sangre inmóvil. Con la nariz clavada a fondo en algún platillo grasiento, Luciano dejó atrás su vida, cubierto por las miradas asombradas de sus familiares y otros asistentes.
La segunda muerte llegó momentos después, cuando el cadáver de Luciano, de ciento cincuenta kilogramos de peso, resbaló sobre uno de sus sobrinos, de apenas punto cero ochenta y siete toneladas de peso y doce años de vida. Así, uno tras otro, se encadenaron los decesos hasta llegar a los dieciséis cuerpos y los dos mil quinientos kilogramos de peso muerto amontonado.
Lejos de terminar ahí, las defunciones se propagaron por toda la ciudad entre quienes trataban de llegar al lugar de los hechos, y más tarde entre cualquier televidente o radioescucha dispuesto a enterarse de la catástrofe. Al cabo de unas horas, toneladas y toneladas de carnes frías yacían al aire libre, sobre las calles, mientras los sobrevivientes lloraban en sus casas las muertes de sus seres queridos y discutían lo terrible de la situación, acompañando sus dolores con una taza de café y una deliciosa rebanada de pastel de chocolate.