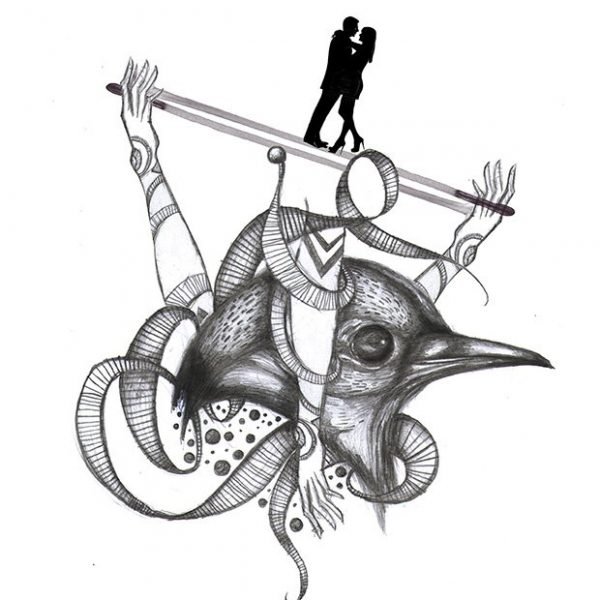Mi tío fue un ser despreciable. En realidad, nadie lamentaba la muerte de este señor, ni su familia ni sus colegas ni sus vecinos; está de más decir que no tenía amigos ni pareja, pero nuestra familia siempre ha respetado las costumbres. El primogénito de cada unión se llama como el padre, y, si alguien muere, se vela, se entierra y se le paga una misa. En este ánimo, la madre del difunto decidió contratar a una plañidera y prepararla explicándole la situación.
–Era un hombre solitario, resentido, por eso murió joven. Probablemente no le hubiera agradado –le dijo–: a nadie le agradaba.
La plañidera trató de familiarizarse con la vida de este hombre para llorarle como se debe. Escuchó historias, escudriñó las fotos de su infancia, algunos documentos, incluso algunos malintencionados le contamos los chismes más degradantes que le conocíamos. La pobre vieja no pudo contenerse. Lloró por él como nosotros nunca quisimos mientras dejaba escapar algunas palabras ahogadas en sollozos. La única que pudimos distinguir de entre todas fue el horrible nombre de mi tío. En ese momento me di cuenta de que nosotros lo despreciábamos tanto como él a nosotros y de que ahora la vieja lo sabía. Aun así, se presentó en la ceremonia a la hora que la citamos, permaneció ahí hasta el final y lloró como le habíamos indicado, según el acuerdo que teníamos.
–Debió haber sido un buen hombre para ganarse el desprecio de todos ustedes –nos dijo, mientras guardaba el dinero en su bolsa–. Ojalá los vuelva a ver pronto, ustedes también merecen que los lloren.