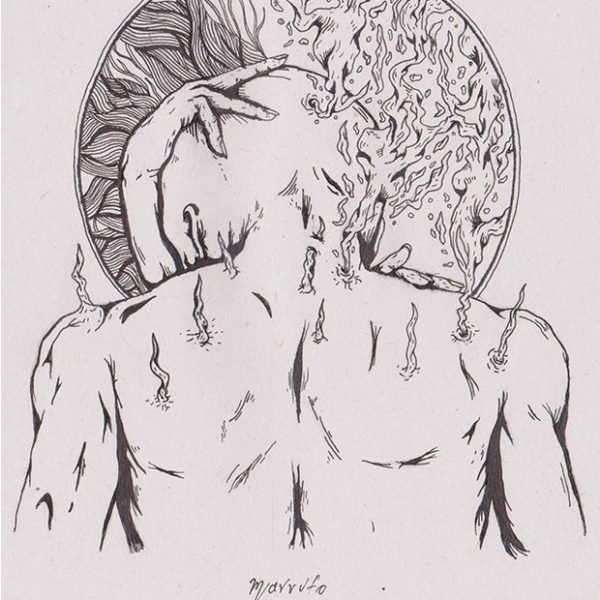Afuera está la señora que empuja su carrito hecho de tambos oxidados. Acumula, como todos los días, las hojas de ese árbol, el mismo que con ráfagas de viento toca con sus ramas mi ventana haciendo un chillante ruido como el de unas uñas al ras del vidrio y que por las noches se dibuja en la pared como un árbol típico de pesadilla infantil, expandiendo y contrayendo su tamaño, acercándose y alejándose de mi cama, la misma en la que ahora, recostado, trato de escribir las conclusiones de una temporada de trabajo entre calles y observaciones, entre teorías e hipótesis. Es en esta misma cama en la que a veces me atrapan los sueños, haciéndome sentir la liviandad de mi cuerpo mientras las paredes convierten esta misma habitación en una galera enorme o la pesadez ante la probabilidad de ser aplastado por esas mismas paredes que se acercan tanto a mi cuerpo convertido en una maraña de indecisiones líquidas pues el sudor corre por mi frente y pecho.
Pero ahora es el ir y venir de ese cursor en la ventana de conversación el que debería de una vez por todas desaparecer y convertirse en letras, en gritos o en silencio. Y es que mis palabras parecen frágiles mariposas que alberga mi estómago y que no se atreven a parar, al menos de momento, en una de esas ramas que en las noches de viento tocan mi ventana, esta misma ventana por la que alcanzo a ver a esa señora que barre la acera y que quisiera ignorar para de una vez por todas decirle a Magda: Yo también te quiero.