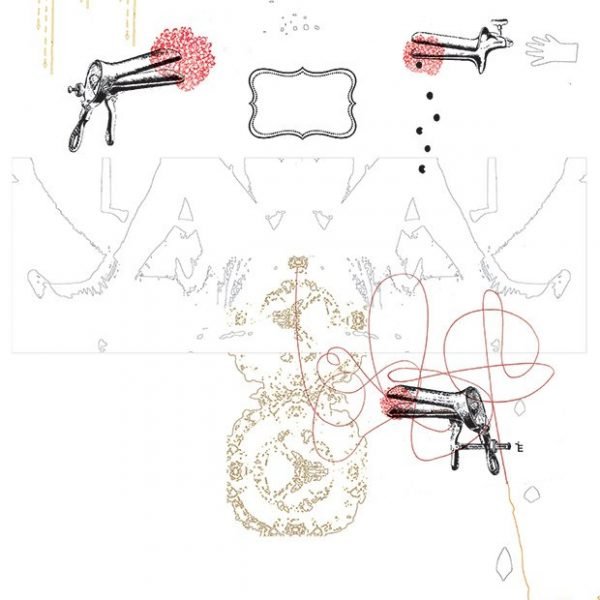La herida es un recuerdo de aquel junio de 1914 cuando logré por fin afinar la máquina que había inventado y que me había costado tres dedos, un ojo, dos dientes y veinte años de vida.
Era viernes y en Europa el archiduque Fernando y su esposa habían sido asesinados por un maldito cobarde, y por otro lado tan sólo tres días antes Francisco Villa y sus veinte mil truhanes arrasaban en Zacatecas y por otro lado 15 días antes mi madre moría en Bogotá, Colombia, atropellada por un caballo desbocado cuando iba camino a la iglesia, así que decidí que era el momento perfecto.
Todos mis cálculos apuntaban al fracaso rotundo de la misión y a que quizás podría costarme la vida pero, pensando en mi soledad y en la carencia de familiares o amigos, el costo era muy bajo.
Mientras el mundo civilizado sucumbía, me introduje en el aparato; accioné su complejo mecanismo y esperé, apretando el rosario, que la infatigable tragedia de mi destino me perdonara un día en la vida y poder así amanecer bajo la gloria de un sol más viejo.
No, niña, la herida no es de una fractura de cadera. No, no me caí hace dos meses, no, no hay gloria en las baldosas de la ducha.