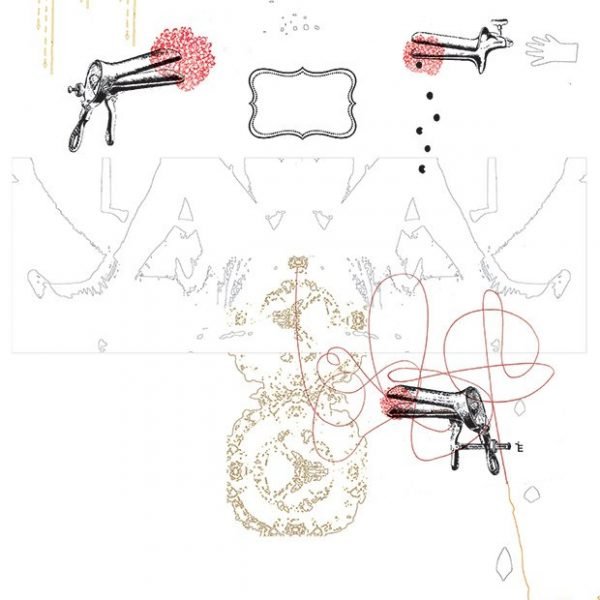A punto de morir recordó aquella noche de luna llena: el brebaje entre sus manos, espeso y caliente, cuyo vapor se mezclaba con la brisa húmeda del riachuelo, debía ser ingerido exactamente a la media noche y antes de la doceava campanada. Los nervios, el dolor de la quemadura en labios, lengua, garganta y en la boca del estómago hicieron que se pasara por unos cuantos segundos. Saboreó, entre la mezcla, sangre y pelos del animal en el que quería transformarse. Vicente, uno de los hombres más mujeriegos de la ciudad, ingeniero reconocido, no estaba dispuesto a desprenderse totalmente de los privilegios de la sociedad. De haber elegido la opción permanente perdería su trabajo, a sus amigos, a su esposa e hijos y cuando menos dañaría la relación con sus padres. Pero sabía que no podía alcanzar la felicidad si su interior nunca llegaba a exteriorizarse de manera física, si nunca podía ejercer su mirada verdadera.
Durante doce años disfrutó de esa libertad, una noche cada mes. La piel cambiaba su color, su textura, su aroma; el cabello y las uñas le crecían, partes de su cuerpo aumentaban y otras disminuían. Se iba a buscar a sus víctimas a la luz de la luna y debía huir antes de que el primer rayo del sol tocara la Tierra. Gritos, aullidos, saliva espumosa, arañazos, todo era parte del ritual mensual.
Finalmente, al año número 13, debido al retraso en esos segundos al beber, el hechizo se rompió. Eran las dos de la mañana. Su víctima lo empujó, se puso los pantalones y salió corriendo. Vicente cayó, su cuerpo se partió por la cintura. Sus piernas dejaron de moverse mientras su torso se arrastraba en un último aliento y recordaba las palabras del brujo:
–¿Y de qué animal es la sangre que me trajiste?
–De mujer.