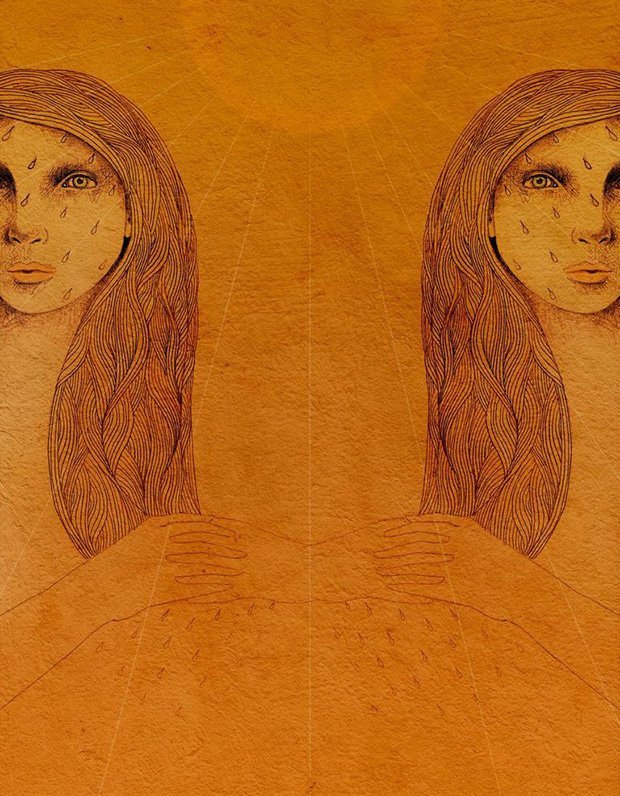Me encuentro sentado en el sillón, apretujándome contra uno de sus brazos, la única zona olvidada por la luz. Un rayo de sol toca la punta de los dedos de mis pies, calentándolos. Hacen 38 grados y las gotas de sudor resbalan por sobre mi frente imprimiendo su rastro de sal. Con trabajo me levanto y logro salir de la casa.
Una vez acostumbrado al brillo de las calles y de las aceras, de los edificios y de los coches cuyos cristales reflejan el sol con inusitada potencia, encamino hacia el parque. Allí, familias, niños y viejos se tiran dejando calcinar sus carnes. Es extraño que no huela a quemado, pienso cuando veo que un grupo de niños sin camiseta juega con la pelota mientras que otros, mayores que estos, fuman debajo de la sombra.
Algunas parejas se toman de la mano pero son las menos, pues el calor apelmaza sus palmas como, imagino, hace también con sus cuerpos en la intimidad. En cambio los hombres, en su mayoría, no disimulan su interés por las chicas que semidesnudas broncean su cuerpo. Ha pasado tanto tiempo desde que no se ve por este pueblo un torso, un pecho… Pero eso no es importante ahora, lo urgente es absorber la luz para luego, cuando el invierno penetre, abrirse paso en la contundente oscuridad que su patria blanquecina impone.