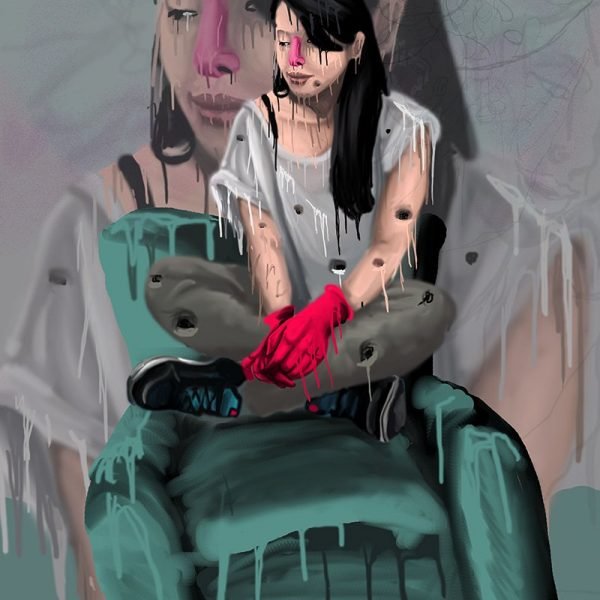Debió haber sido durante el siglo XVI, cuando se estableció la ruta marítima entre México y Filipinas, que la corriente del Kuro-Siwo trajo hasta aquí la primera flama de emancipación a nuestra familia.
El abuelo del abuelo del abuelo del abuelo (y así continuó por largo rato) conoció a unos gemelos chinos embarcados en la Nao de China. ¿Sabías que «nao» significa «navío»? Bueno, como sea. Estos gemelos chinos se salvaron del peor de los suplicios. Habían sido condenados a desmoronar su existencia en mil cortes, el Leng T’ché, esto por un delito de lesa majestad que estoy seguro cometieron.
No sé bien cómo escaparon pero tu ancestro, es decir, el abuelo del abuelo del abuelo de…, los conoció y, en un idioma que sólo comparten los que se hacen a la mar con la mano en los huevos, le describieron los sabores de frutas provenientes de tierra indómita, el contentín de la ráfaga del mosquete calibrado a pulso, el temor en los ojos desorbitados de un jabalí al perderse en el único paraje desierto entre las Islas Molucas y el temido Paso del Cencerro. El jugo de unos labios virginales y no tanto, la bucólica aspiración de todo ser que se dice libre, el picor de la pimienta cimarrona y el fulgor de constelaciones imperceptibles desde esta acera.
Estos chinos —difícil de creer, ¿verdad?—, le dieron a nuestra madeja genética el primer tirón que desharía los nudos. Nos otorgaron el secreto que da sentido a nuestra existencia convulsa, errante, pero acostumbrada al vaivén de la marea oceánica. Y así como el abuelo del abuelo del abuelo del… ha pasado de generación en generación este conocimiento, sin alteraciones, es momento de que te lo confíe a ti: Para viajar sin dinero, de marinero.
Y yo, como creía en todo lo que me decías, abuelo, también me hice a la mar no con una mano en los huevos sino en la suavidad de tus mentiras.