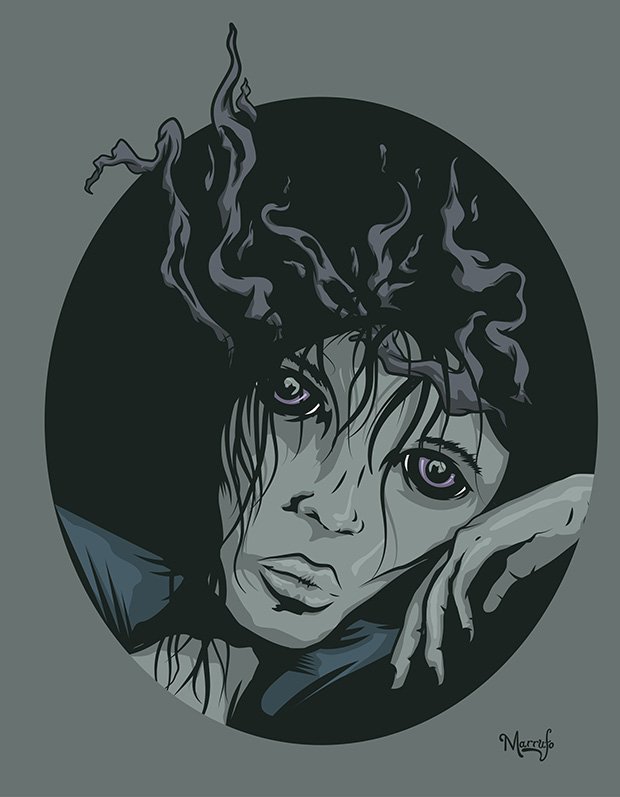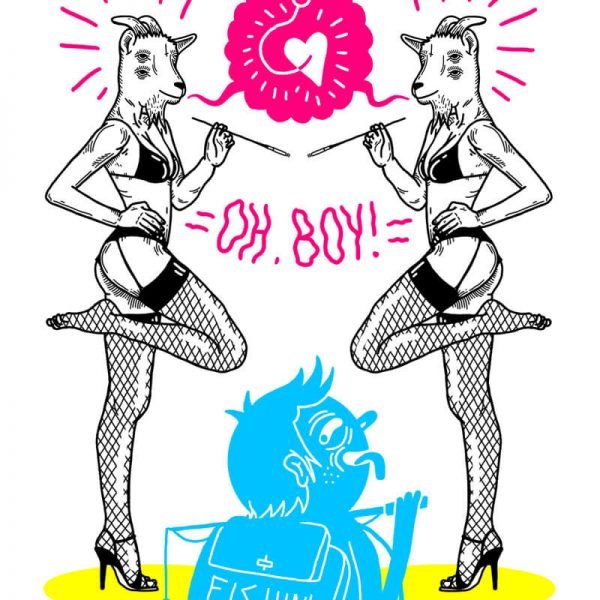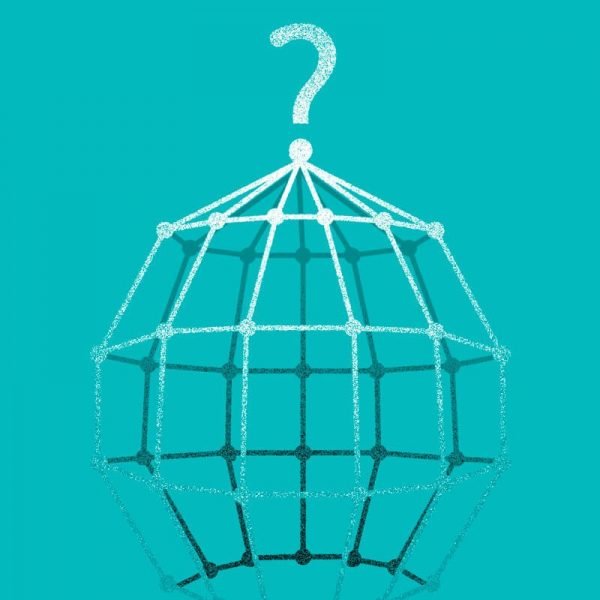El paño tenía unas manchas bermejas y un cáñamo amarrado con descuido. Supo de quién era: ninguno de los clientes era tan generoso para darle algún regalo. Y ella a nadie más le disculparía quedar a deberle algunas monedas.
Esa noche, Rachel llegó al burdel un poco más tarde de lo normal. Sus compañeras le dieron el regalo inesperado entre risas y burlas, sabían que era algo absurdo como siempre.
Ella también se burlaba un poco del regalo y de él. No podía sentir más, estaba prohibido entre el gremio sentir algo por los clientes y, si la vida era difícil en Arlés, era peor si se enamoraba. Sin embargo, le parecía muy atractivo aquel pelirrojo de mirada azul, penetrante, de brazos fuertes y manos ásperas pero de tacto suave, de hablar sincero.
Por eso en ocasiones no le cobraba y aceptaba sus regalos miserables: un poco de tabaco, una taza, una vela a medio quemar, una flor marchitándose. Y es que, como ella le decía: «¿Tú qué más podrías regalarme?». El hambre los hacía iguales.
Jaló el cordel; al extenderla, la tela se iba tiñendo entre amarillo, marrón y bermejo como si fuera un lienzo en el que se acumularan trazos descuidados.
Aventó la oreja al piso. Miró la nota: «Mi oreja». La respuesta era clara, la respuesta era él.