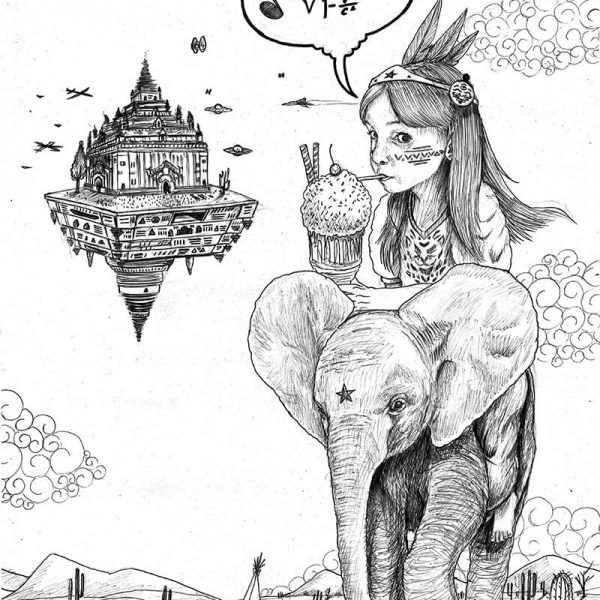Por bando real, el contacto quedó prohibido: el abrazo, el roce, la caricia, los rasguños fueron eliminados del catálogo de la vida cotidiana. Un pueblo de natural seco se volvió árido en una tarde, y su gente se apagó antes de que entrara la noche.
Nadie negaba las pías intenciones del bando ni su buena policía, pero ninguno estaba de acuerdo con la ferocidad de los serenos y sus chuzos. Apenas hombre y mujer caminaran por la calle o se miraran más allá del reojo, un garrote volaba ágil o, cuando menos, amenazaba brazos y espaldas. Campos o callejas, balcones o jardines: no había resguardo.
Una semana, los meses y el frío. El tiempo aplastaba lo que los bastones no rompían. Salvo una dignidad: cierta mañana de abril —de las últimas, dicen—, antes de la campanada de misa, se escuchó claro un grito de solaz. Se estremeció la plaza y la gendarmería se agitaba de portal en portal. Dos pechos bullentes relumbraron antes de escabullirse por un tejado; después un hervidero de murmullos mantuvo a los vecinos en vela.
Al día siguiente no fue un grito, sino un aullido que venía quizá de esta o aquella esquina de la plaza, o quizá desde las dos, o incluso del campanario. Los bastones restallaban, pero no sabían golpear culpables; las respiraciones se agitaban y se presumía que ese árbol había arropado un temblor.
Y así la peste se desbordó. Una tarde —la primera de mayo, cuentan—, el zapatero arrebató a la posadera en el centro de la calle más principal. Antes de que apareciera el sereno, el herrero ya se sacaba la camisa y la panadera extendía una zarpa ansiosa; en el balcón apareció un rostro contraído, en la ventana se vio un hombro desnudo. Hirvieron los suspiros, retumbaron las puertas: una alegría infecciosa e imparable devoraba a doscientos. Se consagraba la carne, se volvían elíxir y vino.