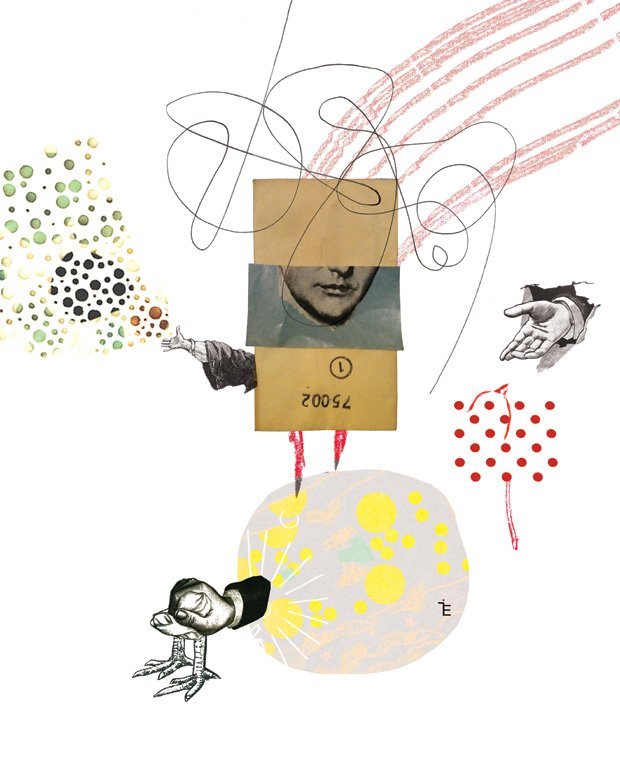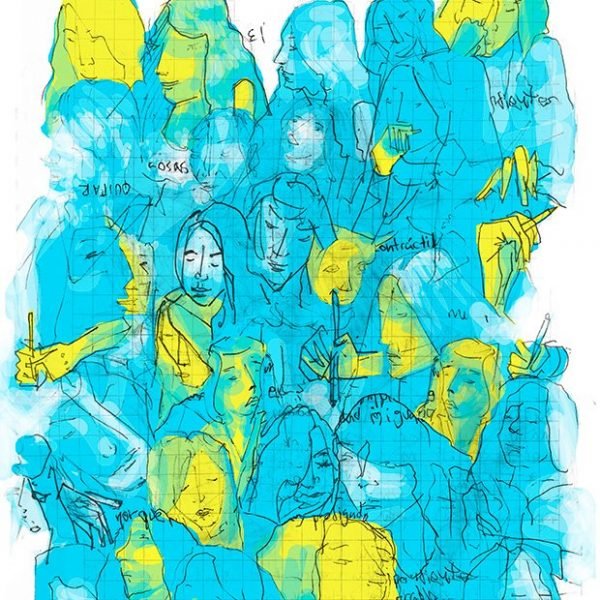Hay un hombre al que me gusta mirar. Lo encuentro casi siempre a la hora de la comida sentado en una de las bancas del parque que dan a la avenida. Extremadamente quieto, con la boca entreabierta y una sonrisa milimétrica, parece no inmutarse por la muerte de las palomas. Ahogado en sus pensamientos, recrea con la mirada una y otra vez la forma en que el cuello avícola se quiebra y los órganos se despiden del abdomen. Parece revivir cada vez que las aves bajan por la comida que les tira al medio de la calle.
Lo hace a propósito, sé que le gusta ver cómo mueren por su culpa. Le encanta sentirse culpable. Lo disfruta como nadie, en silencio y con una carcajada presa en el esternón.
Goza matando lo que vuela y viaja. Cree que de esa forma mata distancias.