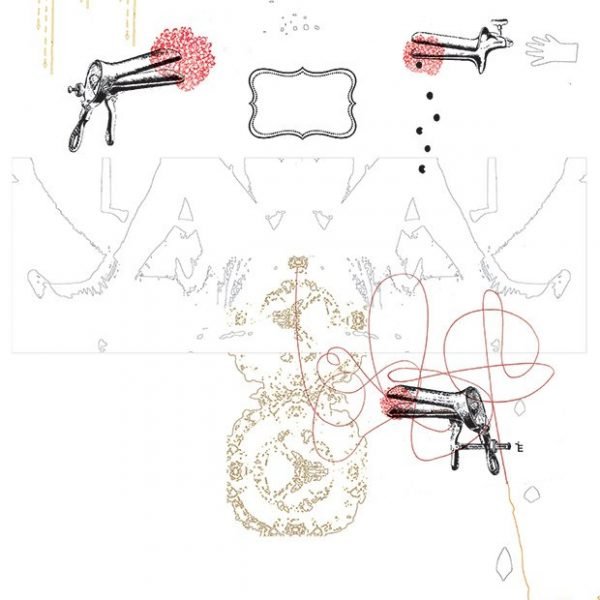Te veía, Jonás, yo sabía que tú eras el coyote que decían, ese que si te le quedas mirando no te deja mover, que se aferra a ti como si de lejos mordiera. El que no deja que lo caces y aplica la dentellada justa.
Lo supe cuando desde la acera de enfrente volteaste a mí: tenías los ojos divinos. Eran como aquellos que aparecen en los sueños con la luz absoluta. Y no pude resistirme, Jonás, no podía. Quise apartarme, moverme de aquel lugar, correr hasta la esquina y dar la vuelta para no verte, porque lo sabía, sabía quién eras y tuve miedo. No, no miedo de ti.
Te dejé acercar, que me olfatearas y me dejé llevar hasta ese lugar que llamaste madriguera. Allí me desnudé para que disfrutaras mi cuerpo, te permití las caricias y que tu lengua fuera descubriendo mi piel con calma, te hice salivar y disfruté tu hambre. Pero yo mordí primero.
Nada más hermoso que sentir cómo escurría aquel carmesí por mis labios, nada como mi piel tiñéndose desde el cuello y tus garras arañando inútilmente mis senos pletóricos. Sentí que tu cuerpo se detenía, apreté más fuerte.
Los coyotes te paralizan, Jonás, pero las hembras seducimos y no hay embrujo que lo supere. Debiste oler que el miedo que sentía no era a ti, era a la bestia que tengo dentro y a ese deseo de comerme tus ojos de luz noctámbula, absoluta.