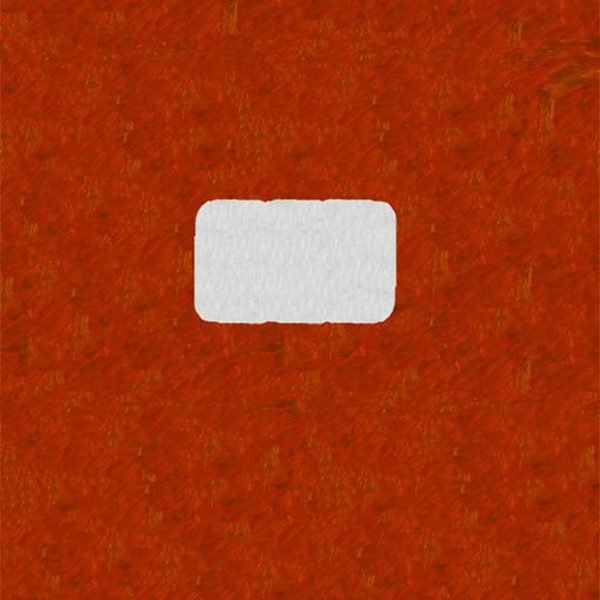Tráfico, edificios altísimos, smog y ese tono gris casi imperceptible pero inequívoco que caracteriza a las grandes urbes. Ahí estaba el hombre, a las afueras del metro y completamente desnudo. Los transeúntes lo miraban con los ojos agrandados por la sorpresa. Algunos autos se detenían porque no daban crédito a lo que sus ojos descubrían. El hombre parecía confundido, como si no se percatara de su situación. Los murmullos de las personas se sumaron a los ruidos característicos de la ciudad. Algunos hacían gestos de asco, otros de burla y, otros más, de miedo. Se escuchó el aullido de una sirena, tres hombres enormes bajaron de la ambulancia, dos de ellos lo sujetaron y el tercero le inyectó una sustancia. Enseguida le colocaron una camisa de fuerza y lo subieron al vehículo chillador.
La gente empezó a dispersarse de la misma forma que el ulular de la ambulancia hasta desaparecer por completo cualquier vestigio del incidente. Nadie se preguntó quién era aquél hombre ni la razón por la que estaba desnudo, ni tampoco cuál era su historia. Su desnudez fue suficiente para condenarlo.