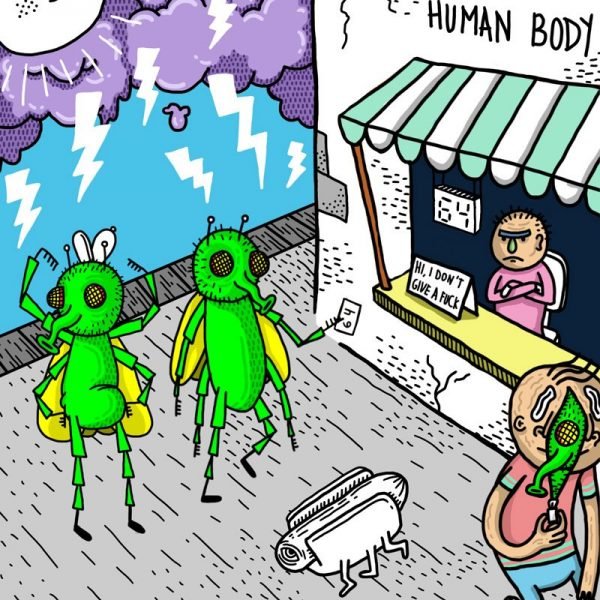El gato, testigo mudo de la noche, voyerista no invitado al lecho de amor, acecha desde lejos con sus tibios ronroneos y cuida celoso que el brillo de la luna no acaricie la piel de los amantes.
Avanza a la habitación frotando su cuerpo contra la pared mientras ondea su cola de arriba a abajo, por momentos hace una pausa para escuchar atento los movimientos de los cuerpos que se separan y se unen como un acordeón parisino que canta los gemidos de la noche.
Ellos, invisibles ante el mundo, se convierten de pronto en protagonistas (sin saber) de una escena que tiene como único público los brillantes ojos del felino.
Nadie advierte su presencia, él espera sigiloso a que los amantes terminen ese juego de caricias y así apoderarse de la obscuridad y sus latidos.
El ‘no invitado’ aprovecha cada gemido gastado para acercarse un poco más a esa fuente de calor que emana de los cuerpos sudorosos. Y mientras ellos se anestesian de placer, el discreto gato se instala silencioso cerca de la almohada donde reposa la cabellera de ella.
Minutos después, los amantes (que ni siquiera intentan levantarse de la cama) reciben adormilados al nuevo integrante que aunque no reconoce el olor del huésped que acompaña a la chica (pues cada noche tiene un rostro diferente) no le da importancia porque sabe que tiene un lugar entre ese conjunto de piernas, torsos y espaldas. Ella sin poder cerrar los ojos respira tranquila con el cuerpo desnudo extendido sobre el lecho de amor al tiempo que fuma un cigarrillo y acaricia al felino.