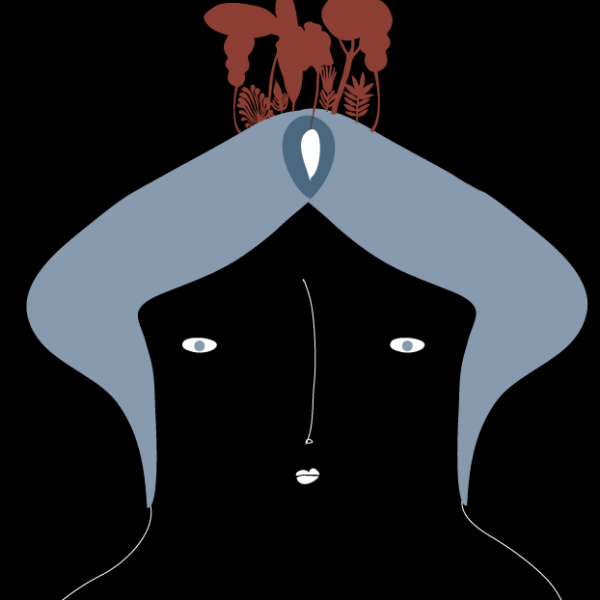Crecimos bajo conceptos rígidos con los que intentaban predecir los años venideros. Familia, matrimonio, tener un título son palabras que cada vez causan más dudas que certezas.
Nuestros padres nunca imaginaron que existiría el copy-paste a conveniencia. Poco a poco nos hemos acomodado en nuevas formas de permanecer que aprecian más la voluntad concreta-temporal y no la imposición eterna y desconcertante.
En el camino, las muñecas y los platitos de la comidita, el traje de marinerito y la escalera de bombero fueron abandonados por la novedad de una pantalla que no cesaba de brillar.
Fuimos la generación que dio la bienvenida a un nuevo milenio. Se anunciaba con pánico la desconfiguración de una era que empezaba a programarse. Las computadoras llegarían al año cero al dar las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos del año 1999. Ese último cero del dos mil sería una transición hacia la etapa anhelada de los Supersónicos, con todo y Robotina incluida.
Nos habían enseñado que cada paso marcaría en definitiva nuestra vida, un escalón más hacia el anhelado ascenso en la evolución social-profesional o cualquier cosa que eso signifique. Ahora las imágenes parecen estar de cabeza. Es como echar un vistazo, con la mirada de Escher, a un pozo profundo de infinitas opciones.
La ilusión de cambiar al mundo se materializa en forma de arte, artilugio o forma de vida dependiendo del trending topic del día.
Es la época, la atmósfera del momento, la sensación continua de arriesgarlo todo por conseguir una estrellita más de vida. Como Mario Bros: brincar desde un bloque de concreto hacia una planta carnívora aún si, luego de pensarlo, no hubiera valido tanto la pena haber saltado.
Lo hecho, hecho está.