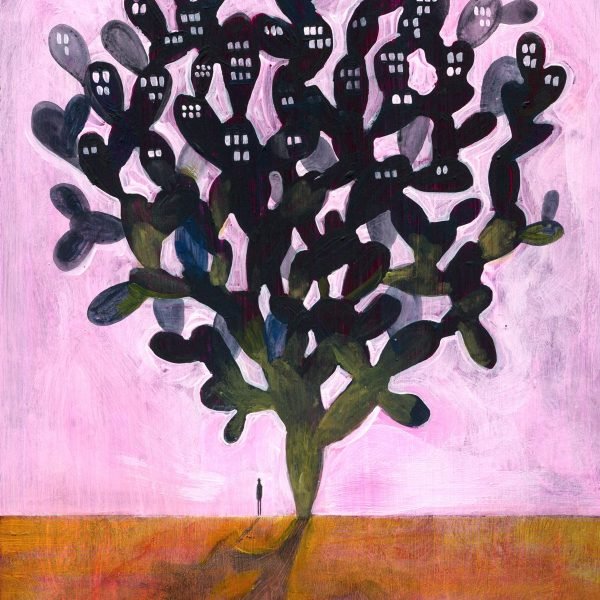La ropa que dejo maloliente y sucia en el suelo la levantas con esa devoción tuya que nunca he entendido, pero que te define. Eres piedad. Tallas las manchas con una mezcla de vigor y dulzura que sólo tus manos pueden. Tallas las manchas que sabes que son de sangre, lo sabes aunque no quieras. Porque sabes lo que soy, lo que hago.
Cada vez antes de salir es igual: te veo sentada tejiendo o remendando alguna prenda. Me detengo en la puerta como si pudiera quedarme ahí por siempre y te miro. Tú no volteas y me dejas ir y yo voy. Entonces trato de alejarme lo más rápido posible, porque te llevo a cuestas, llevo sobre mí la marca de esa mirada final que no me das.
Me dejo cubrir por la oscuridad y la noche se antoja cómplice. Sucede: la nariz acechando el suelo, guiándome. Soy más flexible en cuanto encuentro algo, alguien, algo. Siento los ojos calientes, como presa de una fiebre. Veo, miro, observo. Me abalanzo, impulsado por un escalofrío, y caigo. La saliva brota desde el fondo de mi garganta y hace de mi voz un gruñido seco. No puedo hablar, no quiero. El viento se azota en mis dientes. Si lograra cerrar los ojos, quizá me detendría, te vería y entonces… Los ojos están abiertos y en la boca tengo un gesto de hambre.
La carne truena. Muerdo. Un sabor a óxido. Rasgo. Fibras, hilos, grasa, trozos. Trago. El goce del festín se desliza en mi cuerpo. Respiro. Sacio la desesperación de ser bestia, la afrenta de vivir, de existir como cualquiera lo haría si la ocasión se le presentara. Regreso. Exhausto, no logro dejar la ropa afuera, lejos de ti.