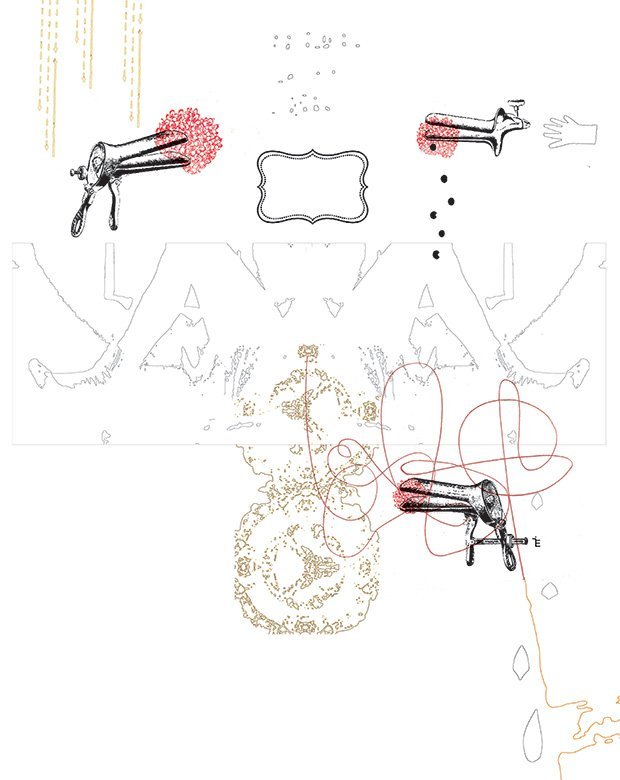Tú querías ir y yo quería que fueras. Definitivamente no era el momento de pensar en tenerlo. Nunca he estado lo suficientemente decidido a traer un niño a este mundo de mierda.
Un departamento vacío en la orilla de la ciudad: el lugar ideal para un consultorio del que no se quería dejar ningún rastro. Apenas una cama para revisión.
Llegamos cerca de las nueve, una pareja salía con la misma jodida expresión con la que nosotros entrábamos.
Nos recibió un hombre con bata blanca que dijo ser el doctor; pudo ser el plomero pero daba igual.
Te dijo que te desnudaras, que subieras a la mesa y abrieras las piernas. Te inyectó algo, no alcancé a ver qué era.
Mientras esperábamos a que hiciera efecto, me cobró. Guardó los billetes en el escritorio después de contarlos.
Se puso guantes, introdujo aquel espejo en forma de pato en tu vagina y me dejó mirar dentro de ti. Sentí deseo.
Me gustó mirarte adormecida entre alucinaciones, mirarte perdida con las piernas abiertas y la legra que metía y sacaba el médico de tu cuerpo. Yo quería ser aquella cuchara larga y sin fondo que se llenaba de carmines.
Lo hubiera quitado de ti y te hubiera penetrado de nuevo como lo hice aquella tarde; hubiera saciado este placer apócrifo pero me detuvo la estúpida culpa, y aquella cubeta de metal que se llenaba poco a poco con los restos de lo que hubiera sido.