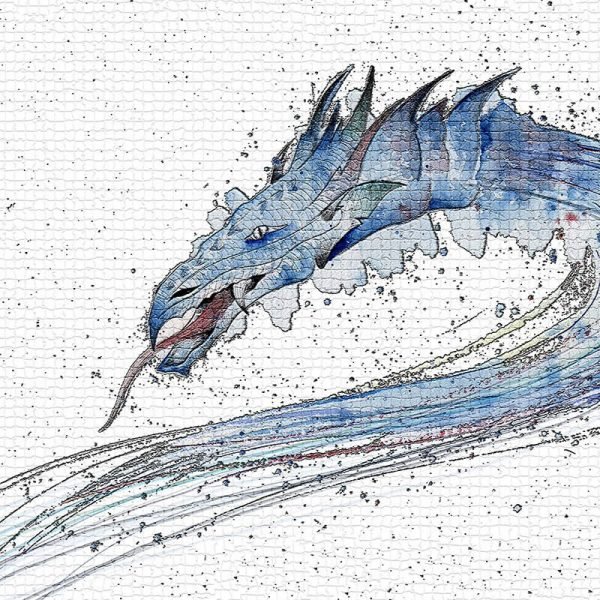Sus ojos invitaban a la cercanía, a tocarle… Me permitió conocerle abriéndome las puertas de su alma. Como en un río me sumergí en su sangre y fui una de sus células. Entonces pude ver la cicatriz de la muerte, de la soledad, del fracaso, del miedo, del rencor y desamor. No había nada extraordinario en su persona, simplemente se notaban las huellas de quien ha vivido lo suficiente. Yo también quise mostrarle las mías, pero me di cuenta de que ya me conocía y sabía perfectamente que nunca fui un ser perfecto. Posé la yema de mi dedo índice en el espejo, sobre las señales leves y naturales que la edad había ido dejando en las comisuras de sus ojos. Le ofrecí concha nácar, Cicatricure (la crema rosita…) y hasta algunas inyecciones de botox. En respuesta, me obsequió una breve pero sustanciosa película con todas nuestras vivencias. Así supe que tener impresiones visibles o invisibles puede ser el único testimonio silencioso de las experiencias indelebles que va dejando la vida. Para las primeras existen paliativos al gusto o presupuesto; pero para las que no se detectan, la única «cura» posible sería no haber nacido.