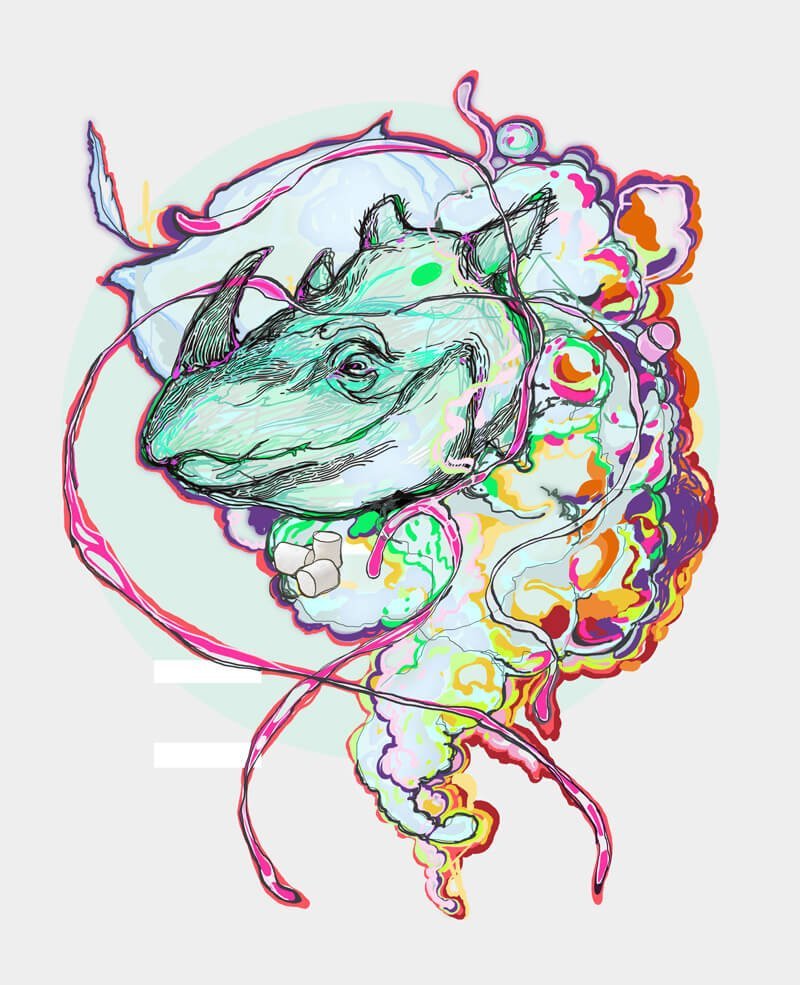Sentado en el sofá observa el mundo añejo y destilado que se extiende 15 pisos por debajo y sobrepasa su tierra plana y sempiterna. Hundido en los cojines blandos y desteñidos ve a través del ventanal un atardecer sin nubes que baña de naranjas a los edificios derruidos retomados por la vegetación. Los pájaros atraviezan el firmamento, las cebras pastan en antiguas fuentes urbanas y, muy a lo lejos, un par de rinocerontes camina sin prisa alguna. Con un café en la mano se deja abrazar por los últimos fotones del día y poco a poco, mientras su sonrisa se extiende, sus párpados comienzan a sentirse pesados.
Abre los ojos. Se levanta violentamente. El despertador y sus gritos le informan que se quedó dormido. Será imposible cumplir todos sus «lapsos» de 20 minutos. ¿Qué tendrá que sacrificar? ¿El desayuno, el paseo de los perros, la ducha, la plática con su esposa, el juego con los niños? Sin desayunar ni ducharse emprende su viaje a la oficina para, dos cuadras más lejos, quedarse atorado en el tráfico en medio de una intersección. Sus oídos vibran con los claxonazos, sus ojos no se separan del reloj y su pulso empieza a elevarse. El último instante es el camión a 20 centímetros de su puerta y el diabólico sonido que emanó sorpresivamente de sus mecánicas entrañas.
Se despierta sobresaltado.